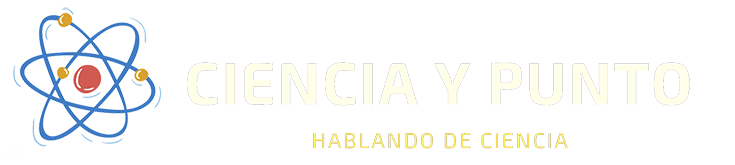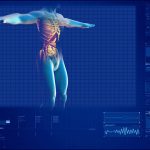¿Alguna vez has escuchado a personas lanzar expresiones tales como “odio a los niños? ¿Has presenciado momentos en los cuales la gente muestra irritabilidad o impaciencia cuando deben compartir con niños en lugares públicos tales como restaurantes, cines y centros comerciales en los cuales es usual encontrarlos? Si es así, la conducta que exhiben está asociada a un fenómeno denominado adultocentrismo.
Según la UNICEF (2013), el adultocentrismo consiste en un esquema que destaca la superioridad de los adultos por encima de las generaciones más jóvenes, de modo que consideran tener derecho a acceder a ciertos privilegios únicamente por su condición de adulto.
En un mundo construido por y para los adultos es común caer en este tipo de pensamiento y que incluso se constituya en una creencia colectiva , ya que es en realidad un paradigma desde el cuál la sociedad funciona.
Pueden parecer triviales los ejemplos de expresiones mencionadas anteriormente, pero estas y otras similares son de hecho, un reflejo de algo mucho más grande: la discriminación infantil, la cual se presenta cuando se niegan los derechos de los niños por prevalecer los de los adultos. Este esquema adultocentrico, que ve al adulto como el ideal de persona, es evidente que no solo afecta a niños, sino también a los adolescentes que todavía no entran a ser parte de la categoría de “adulto” (UNICEF, 2013).

No es extraño pensar entonces que, en un mundo donde se tiene como ideal de ser humano al adulto productivo y “emocionalmente estable”, un niño o adolescente que no produzca algo que la sociedad valore y que no pueda regular sus emociones, representará en últimas una antítesis de aquello que se glorifica (el adulto “funcional”). Esto es coherente con lo expresado por Lourdes Gaitán Muñoz (2016): “Los niños pueden entenderse como componentes de grupo minoritario, caracterizado por encontrarse todos sus miembros por debajo de una edad. La condición de minoría social comporta una discriminación en materia de derechos, acceso al poder, bienestar y prestigio, así como una subordinación al grupo dominante” (Gaitán, 2016, pág. 20).
Dicho de otro modo, podemos entender entonces a la niñez como un grupo minoritario excluido no sólo a nivel cultural sino también a nivel jurídico. El niño, al ser una minoría que representa lo contrario del ideal de individuo, es víctima de rechazos e invalidaciones que impactan no solo en el infante sino también en sus cuidadores. Piensa por un momento en una situación común como la de ir en un avión. Ahora imagina que en dicho escenario un niño tiene un desborde emocional que lo hace llorar y gritar mientras la mayoría de pasajeros (por no decir todos) se encuentran disgustados con la situación. Podrías ver esto desde varios enfoques. Por un lado, podrías enojarte, hacer malas caras y hasta llegar a reclamar al cuidador o cuidadora del niño por la situación. A su vez, podrías quejarte con la tripulación del vuelo y luego de que todo pase comentar con convicción: “los niños pequeños no deberían volar”.
Lo anterior sería una opción si no eres consciente de lo natural que es discriminar a una población como la infantil. Creemos que, si por el contrario tuvieses claro que recibes la influencia de una sociedad adultocentrista, la situación sería diferente. Podrías pensar que, aunque no estás del todo cómodo con la situación, el cuidador se puede encontrar aún más estresado y bajo presión. Recordarías que también fuiste pequeño y que, aun de adulto, a veces te cuesta estar quieto en un solo lugar por mucho tiempo, y que, si bien en el presente podrías soportarlo, no le sucedería lo mismo a un niño agotado que no puede gestionar sus propias emociones.

Los ejemplos anteriores ilustran la tendencia de la sociedad a exigirle a individuos que están en proceso de desarrollo de su cerebro que tengan capacidad de autorregulación, habilidad de gestión emocional que se va fortaleciendo a lo largo del tiempo, como resultado de la maduración y el aprendizaje.
Según un estudio de Steinberg (2005) no es sino hasta la segunda década (de 10 a 20 años) que se producen numerosos cambios en las estructuras cerebrales encargadas de la inhibición de respuestas, la calibración de riesgos y recompensas y la regulación emocional. De modo que, un niño en crecimiento no tiene bien formadas las estructuras cerebrales relacionadas con la regulación de emociones y conductas. Entender esto hace más fácil el proceso de empatía y podría evitar, por ejemplo, que se realicen comentarios alusivos a la exclusión injusta de niños en lugares públicos.
Consideramos que los comentarios discriminatorios hacia niños y niñas pueden incluso llevar a actos de agresión, sea ésta activa o pasiva. Podemos caer en riesgos de normalizar las conductas “adultocentristas”, dado que, al fin y al cabo, representan un ataque (directo o indirecto) a la población en desarrollo.

La sociedad, en general, funciona a partir de ideas, creencias y esquemas que son cuestionable, por ello, nuestro trabajo como individuos partícipes de la misma es la de estimular cambios en las creencias que atentan contra el bienestar de los demás y que no hacen más que perpetuar el “desarrollo” de una sociedad poco empática y exclusiva. Por el contrario, debemos promover con nuestras acciones una sociedad inclusiva que respete y valore a todos los seres humanos como igualmente legítimos, sin importar la edad, el sexo, la raza, la orientación sexual o la nacionalidad, entre otros.
En general, aunque somos conscientes de lo complejo que puede llegar a ser arrancar de raíz el ideal adultocentrista, consideramos que, si se empieza trabajándolo desde la deconstrucción de prejuicios lograremos avances. De este modo, sugerimos que la próxima vez que vayas a emitir comentarios que discriminen a niños y niñas, primero reflexiones. Así mismo, al presenciar una conducta de tipo adultocentrista, tendrás elementos para explicar, desde la empatía, que los infantes están en proceso de desarrollo a nivel neurológico y emocional, los mismos que todos experimentamos en algún momento cuando éramos niños.
Autores: Natalia Beltrán Gonzalez, Natalia Cruz Solis, Geraldine Montoya Rodriguez
Profesor Asesor: Oscar E. Hernández B.
Comunicación de las Ciencias