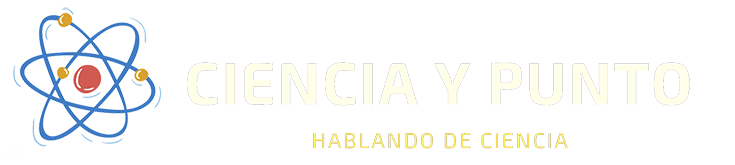La pandemia de la COVID-19 ha puesto en alerta total al mundo. El rápido crecimiento del número de infectados influyó en el inicio de una carrera por parte de las entidades científicas mundiales para dar respuesta a esta problemática. Meses después de entrar en cuarentena, y con el número de muertos e infectados en aumento, para muchos países la necesidad de una vacuna nunca fue más clara. Tras meses de desarrollo, son múltiples las vacunas que han sido presentadas como opciones de respuesta ante el virus, incluyendo ensayos de vacunación que demuestran su eficacia. Sin embargo, son numerosos los factores, que pueden influenciar en los resultados, como las características genéticas de la población objeto de estudio y las nuevas cepas como la variante P1 de Brasil, la B.1.1.7 del Reino Unido y la B.1.351 de Sudáfrica.
Por consiguiente, en este artículo se analiza las características asociadas al proceso de vacunación en términos de distribución y niveles de eficacia publicados hasta el momento. Los datos e información fueron obtenidos del Instituto de Efectividad Clínica Sanitaria de Buenos Aires [1], el departamento de Medicina de Yale[2] ,la Organización Mundial de la Salud (OMS)[3] , y a partir de un estudio realizado por el Centro Para el Desarrollo De Vacunas y Salud Global de la Universidad de Maryland[4].
Características que deberían tener las vacunas
Los retos que inducen a una vacunación masiva contra la COVID-19 deben incluir dos características específicas. En primer lugar, se debe dar la supresión o reducción de la transmisión del virus mediante la inmunidad de rebaño (para toda la población) y en segundo lugar, se debe asegurar la prevención de la enfermedad grave en la mayor cantidad de individuos vacunados. Para esto, es necesario una vacuna con pocas dosis, de fácil distribución, que sea asequible y que no requiera de grandes equipos especializados para mantener la cadena de frío. En condiciones ideales, el proceso de vacunación debería originar una inmunidad de larga duración que permita que se disminuya la probabilidad de que una persona contagiada se encuentre con otra, no inmune, y la infecte.
La situación actual ha obligado a que el proceso de desarrollo de estas vacunas contra la COVID-19 sea muy corto en comparación con otras que incluso suelen demorar décadas. La urgencia mundial de la pandemia ha hecho posible que en tiempo récord se hayan desarrollado diversas vacunas, las cuales, así como promueven la tranquilidad de la sociedad en general, pueden suscitar especulaciones sobre su eficacia o verdadero fin. Por esta razón, para que los procesos de vacunación sean eficaces, se deben llevar a cabo protocolos de seguimiento con instituciones y entidades académicas que permitan transparentar el proceso de evaluación, desarrollo y distribución, y seguridad de todas las vacunas.
Fases en el proceso de desarrollo de nuevas vacunas
- Preclínica: estudios en animales para apoyar la viabilidad y seguridad.
- Clínica 1: estudio de 20 a 100 personas sanas, para evaluar la seguridad y respuesta inmunológica según distintas dosis. En algunas vacunas contra la COVID-19
,este proceso tomó alrededor de 3 meses, en comparación a los plazos usuales de 1 a 2 años. - Clínica 2: estudio de 100 a 300 personas. Se realiza un análisis más a fondo de la seguridad y eficacia para determinar la dosis óptima y el calendario de vacunación. Se estima un plazo de 8 meses para vacunas contra la COVID-19, mientras que usualmente en otras vacunas el tiempo promedio ronda entre 2 a 3 años.
- Clínica 3: los científicos suministran la vacuna a miles de personas y verifican cuántas se infectan en comparación con los voluntarios que recibieron la vacuna. Se evalúa más a fondo la seguridad y se verifica los efectos adversos infrecuentes. En el caso de las vacunas contra la COVID-19, esta fase se puede realizar en conjunto con la fase 2, mientras que en otras vacunas suele tomar un plazo de entre 2 a 4 años.
- Revisión para su aprobación: todos los datos de estudios tienen que ser revisados por organismos gubernamentales, así como la licencia antes de su aprobación, aunque este proceso se puede desarrollar mientras la fabricación haya comenzado. De manera habitual, los plazos son de 1 a 2 años.
- Clínica 4: estudios posteriores a la aprobación de la vacuna, continúan verificando la eficacia en condiciones reales que pueden variar según distintos factores. Estas pruebas se realizan después de la administración al público en general.
Descripción de las vacunas
Actualmente, son diversos los fabricantes de vacunas contra la COVID-19 para las que se dispone evidencia proveniente de estudios clínicos de fase 3. Dentro de estas se encuentra la vacuna de SPUTNIK-V o Gam-Covid-Vac, la cual utiliza como plataforma una combinación de dos adenovirus, Ad5 y Ad26 (grupo de virus que pueden infectar las membranas de las vías respiratorias, ojos, intestinos y las vías urinarias, que habitualmente causan el resfriado común). Ambos diseñados con un gen de coronavirus. Para la conservación y distribución de esta vacuna se requiere refrigeración a -18◦C.
La vacuna de Pfizer y BioNTech, cuyo nombre comercial es Comirnaty, es una vacuna de ácido ribonucleico mensajero (el ARN mensajero tiene la información genética que se necesita para elaborar las proteínas y lleva esta información desde el ADN en el núcleo de la célula al citoplasma donde se elaboran las proteínas). Esta requiere refrigeradores especiales que mantengan una temperatura de -80°C, lo que puede suponer un gran reto logístico para los países que deseen aplicarla.
La vacuna del fabricante Moderna contiene ARNm-1273 (ácido ribonucleico mensajero modificado con nucleósidos), el cual, codifica una versión modificada de las glicoproteínas de la espícula SARS-CoV-2(Las glicoproteínas son las moléculas que conforman las cadenas de la proteína y del hidrato de carbono que están implicadas en muchas funciones fisiológicas incluyendo inmunidad, permitiendo la entrada del patógeno a las células). Esta es la proteína S en la envoltura del virus que actúa como la llave que se une al receptor de la célula. De esta manera, el sistema inmunitario detecta la glicoproteína de la espícula, la reconoce como un agente extraño y produce una respuesta inmunitaria para impedir la enfermedad. Para la conservación y distribución de esta vacuna se requiere refrigeración a -20◦C.
Por último, la vacuna del fabricante Astra Zeneca-Oxford, denominada también como AZD1222 o ChAdOx1, es una vacuna de vector viral no replicante que utiliza un adenovirus de chimpancé con deficiencia en su replicación y que contiene el material genético de la proteína de punta del virus del SARS-CoV-2. Esta vacuna puede almacenarse, transportarse y manipularse en un rango de temperaturas entre 2 y 8 °C, durante al menos seis meses.
Eficacia de las vacunas
En cuanto a la eficacia de las vacunas, existe un panorama complejo que depende de diversos factores que serían comparables de una manera sencilla si los procesos estuviesen estandarizados en todos los ensayos de los distintos fabricantes de las vacunas. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (2020),[5] “las definiciones de casos se basan en la información actual disponible y están sujetas a revisión periódica a medida que se acumula nueva información”. Además, se estimula a los países a que actualicen las definiciones de casos que utilizan según la situación epidemiológica actual (casos sospechosos, caso clínicos de infección, asintomáticos y enfermedad grave o muerte por covid-19), para que de esta manera no se cometan errores en la interpretación de los datos de vigilancia de los distintos ensayos.
Si bien los resultados de eficacia han variado considerablemente para sintomatología leve, los resultados de eficacia contra enfermedad grave han sido más consistentemente similares. Es necesario resaltar que todas las vacunas se administran vía intramuscular y que en los ensayos se comparan los resultados de inmunidad entre la vacuna y placebos (sustancias sin principios activos que no producen ningún efecto curativo).
El principal problema de las vacunas altamente eficaces radica en los procesos de distribución y almacenamiento de la cadena de frío, un número mínimo de dosis por envío y la disponibilidad de tratamiento médico para la anafilaxia (reacción alérgica aguda y potencialmente mortal). Lo anterior, en algunos países puede generar problemas logísticos. Por su parte, las vacunas de moderada eficiencia contra las enfermedades pueden llegar a grandes segmentos de la población debido a una mayor facilidad de distribución, nuevas formulaciones de dosis única, mejores características de suministro o mayor aceptabilidad que, a la larga, producirá beneficios sustanciales para la salud pública.
Finalmente, en medio de las crecientes olas de contagios por coronavirus, algunos países están intentando desesperadamente extender los limitados suministros de vacunas contra la COVID-19 reduciendo las dosis o cambiando los esquemas de vacunación propuestos en los ensayos clínicos. El resultado de estas medidas es incierto y la justificación de tomar estos riesgos se encuentra en debate. A esto se suma la aparición de cepas variantes, lo que enfatiza aún más la necesidad de controlar rápidamente la replicación y transmisión viral, mediante prácticas de salud pública como el correcto uso del tapabocas, distanciamiento social, pruebas y esquemas de vacunación para la población mundial lo más rápido posible. 
Analizando este contexto, se concluye que se necesitan varios fabricantes para satisfacer la enorme demanda mundial de vacunas contra la COVID-19 y lograr la mayor cobertura mundial posible de vacunas. Es importante destacar que los resultados del estudio de cada vacuna deben comunicarse claramente a los responsables de la formulación de políticas para informar las recomendaciones de vacunas y la priorización, y al público para mantener la confianza y maximizar la aceptación de la vacuna, se debe hacer hincapié en la prevención de enfermedades graves. Una respuesta global es el único camino por seguir para poner fin a esta pandemia.
Autores : Jenifer Mattos Campo, Álvaro Munive Cala, Regina Pacheco Díaz y Eveling Rincón Guerra
Profesor Asesor : Oscar E. Hernández B.
Comunicación de las Ciencias